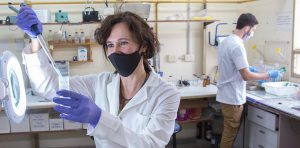Las supercomputadoras de la UNC, protagonistas de investigaciones de alto impacto
Durante 2024, el Centro de Computación de Alto Desempeño (CCAD) fue clave en 11 publicaciones científicas en revistas de alto impacto internacional. Son de áreas muy diversas como paleontología, química, física y nanociencia. Pertenecen a grupos científicos de Córdoba y otras provincias. [24.04.2025]
Lucas Gianre
Redacción UNCiencia
Secretaría de Ciencia y Tecnología – UNC
lgianre@unc.edu.ar
La Universidad Nacional de Córdoba se consolida como un centro de referencia nacional en supercómputo gracias al equipamiento de alta complejidad alojado en el Centro de Computación de Alto Desempeño (CCAD). El personal altamente calificado que lo administra es clave porque elimina las barreras de adopción que hay entre esta tecnología y la comunidad científica.
Según el CCAD, durante 2024 se registraron 11 publicaciones científicas en revistas de alto impacto internacional que utilizaron sus recursos de supercómputo. Son de áreas muy diversas como paleontología, química, física, nanociencia, etc.
Entre los sistemas que alberga el CCAD, Mendieta sigue siendo el clúster más rápido y potente. Su capacidad permite realizar desarrollos en machine learning y estudios de dinámica molecular. Le sigue Serafín, utilizado principalmente en cálculos de dinámica cuántica. Las más pequeñas, Eulogia y Mulatona, están próximas a ser retiradas.
Uno de los trabajos más destacados de 2024 fue publicado en Nature, con la Mariana Chuliver Pereyra, doctora por la UNC, como primera autora. El estudio describe el renacuajo fósil más antiguo conocido hasta la fecha: Notobatrachus degiustoi, que vivió hace aproximadamente 164 millones de años, en pleno Jurásico Medio, durante la era dorada de los dinosaurios.
El fósil, de una preservación excepcional, fue hallado por científicos argentinos en la provincia de Santa Cruz. Su relevancia no solo radica en su antigüedad, sino en que conserva rasgos que no están presentes en sus descendientes modernos, como sapos y ranas.
El uso de las supercomputadoras del CCAD fue clave en este estudio, al permitir análisis cuantitativos de filogenia, comparando simultáneamente cientos de especies y su distribución geográfica en relación con su historia evolutiva. “Las computadoras nos permitieron obtener una filogenia calibrada y establecer relaciones de parentesco de este espécimen fósil”, explica Chuliver Pereyra.
La investigadora destaca la importancia de contar con este tipo de recursos en el país: “Nos brinda autonomía y soberanía. De lo contrario, deberíamos invitar a colegas del exterior a participar de nuestras publicaciones solo para acceder a mayor poder computacional”.

Notobatrachus degiustoi, el fósil de renacuajo más antiguo descubierto a la fecha. Su estudio minucioso fue posible gracias al poder de cómputo del CCAD.
Nanopelículas, proteínas y mucho más
Una de las fortalezas de la supercomputación es su carácter transversal, ya que puede aplicarse en múltiples disciplinas. Las otras publicaciones más citadas internacionalmente que utilizaron los recursos del CCAD abarcan áreas muy diversas.
Por ejemplo, Leandro Mena, investigador de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNC y del Conicet, colaboró en un estudio internacional sobre las propiedades de nanopelículas para el almacenamiento de energía en supercapacitores. Para ello se emplearon modelos computacionales a escala cuántica que permiten entender sus reacciones y optimizar su rendimiento.
“El acceso a las supercomputadoras del CCAD fue clave para llevar a cabo estas simulaciones con la precisión necesaria y en tiempos razonables. Contar con infraestructura de cómputo de alto desempeño en nuestra universidad es esencial para la investigación cotidiana, y estos recursos seguirán siendo fundamentales para diseñar nuevos materiales funcionales en el futuro”, asegura.
También se realizaron estudios para simular y predecir la estructura de proteínas, con el objetivo de comprender su evolución. En este proyecto participó María Inés Freiberger, investigadora de la Universidad Nacional de Entre Ríos y del Conicet.
“Usamos los recursos del CCAD para generar modelos de proteínas de múltiples familias, aplicando inteligencia artificial. Estos modelos sirven tanto para el desarrollo de software como para el estudio de la evolución de las proteínas desde una perspectiva estructural”, explica la investigadora.
Gracias al acceso del poder de cómputo de la UNC, los avances del proyecto fueron publicados en revistas de alto prestigio como Nature Communications y Nucleic Acids Research.
“Es fundamental contar con infraestructuras como el CCAD en nuestro país. La inteligencia artificial está transformando la investigación científica, y disponer de estos recursos no solo nos permite mantenernos a la vanguardia, sino también acelerar y potenciar el camino hacia nuevos descubrimientos”, subraya Freiberger.
Simulaciones moleculares, baterías y materiales inteligentes
Otro trabajo destacado estudió los cuerpos multivesiculares, estructuras claves para el diseño de materiales inteligentes. Las simulaciones realizadas con las supercomputadoras del CCAD permitieron analizar en detalle las transformaciones y cambios de forma de estas vesículas.
“El CCAD provee tiempo de cálculo indispensable para todos nosotros. Gracias a eso se logran resultados que derivan en publicaciones de alto impacto, en diversas ramas de la ciencia”, señala Diego Masone, integrante del equipo de la Universidad Nacional de Cuyo.
En el área de energías sustentables, un equipo de la Famaf (UNC) utilizó los recursos del CCAD para simular, a escala cuántica, cómo reaccionan nuevos materiales en el desarrollo de baterías de litio más eficientes. “El principal desafío es entender cómo se comportan estos materiales para poder estabilizarlos”, explica Manuel Otero, del Laboratorio de Energías Sustentables de Famaf.
Y agrega: “Nuestros estudios, realizados gracias al uso de las supercomputadoras de la UNC, revelaron cómo la disposición atómica influye en las propiedades y el funcionamiento final de las baterías. Con este conocimiento, estamos sentando las bases para diseñar estrategias que estabilicen estos materiales y permitan aprovechar todo su potencial”.
El “top ten” con las computadoras de la UNC
Este es el orden de los trabajos científicos más destacados de 2024 realizados con equipos de CCAD y ordenados por su factor de impacto (IF, por sus siglas en inglés) de las revistas donde fueron publicados. Un IF de 50 significa que, en promedio, cada trabajo de estas revistas recibe 50 citas. Hay investigaciones de paleontología, ciencias de los materiales, nanotecnología, química, física y ciencias de la computación.
Nature (IF: 50.5). El renacuajo más antiguo revela la estabilidad evolutiva del ciclo de vida de los anuros. M. Chuliver et al. DOI: 10.1038/s41586-024-08055-y
Advanced Functional Materials (IF: 18.5). Complejos de cobre redox-activos en películas delgadas para supercondensadores. R. Gupta et al. DOI: 10.1002/adfm.202415740
Nucleic Acids Research (IF: 16.7). Frustraevo: frustración energética local en familias de proteínas. R.G. Parra et al. DOI: 10.1093/nar/gkae244
Journal of Power Sources (IF: 16.4). Investigación desde primeros principios de aleaciones LIXSI y LIXSN. J. Brizuela et al. DOI: 10.1016/j.jpowsour.2024.234657
ACS Nano (IF: 15.8). El ballet secreto dentro de los cuerpos multivesiculares. L.S. Mayorga, D. Masone. DOI: 10.1021/acsnano.4c01590
ACS Nano (IF: 15.8). Redes supramoleculares 2D conmutables mediante campos eléctricos. F.P. Cometto et al. DOI: 10.1021/acsnano.3c09775
Chemosphere (IF: 15.8). Mecanismo de abstracción de hidrógeno en la fotooxidación de AMS. A.L. Cardona et al. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2024.141693
International Journal of Hydrogen Energy (IF: 13.5). Comportamiento del agua en PEMFC mediante simulaciones moleculares. J.C. Jiménez-García et al.
DOI: 10.1016/j.ijhydene.2023.10.097
Carbon (IF: 10.5). Dinámica huésped-anfitrión en redes porosas sobre grafeno. D.K. Jacquelín et al. DOI: 10.1016/j.carbon.2023.118643
Surfaces and Interfaces (IF: 5.7). Interacciones TiO₂–oligonucleótidos mediante dinámica molecular. F.A. Soria et al.
DOI: 10.1016/j.surfin.2024.104889